Salvoconducto para un empleado de la Taberna "Los Gabrieles"
Crónica de una juerga con permiso oficial
A veces un simple papel puede contener más historia que un archivo entero.
Este salvoconducto, expedido en junio de 1939 —“Año de la Victoria”, según la nueva liturgia franquista—, lo compré porque era un ejemplo insólito de salvoconducto-garante, un tipo de documento que mezcla burocracia, moral y control social en la España recién salida de la guerra.
Mi sorpresa fue descubrir que pertenecía a un empleado de Los Gabrieles: la taberna más golfa y legendaria de Madrid.
En plena posguerra, el dueño del local firma este certificado de trabajo donde asegura que su cajero-contable, un muchacho de 22 años, es “persona de buena conducta” y que regresará a su domicilio tras acabar su jornada. No es un gesto altruista: el toque de queda convertía en sospechoso a cualquiera que caminara por la calle después de medianoche.
El beneficiario vivía en la calle de las Huertas 68, a seis minutos escasos de la taberna, lo justo para que la policía no sospechara.
Si el joven se demoraba más de la cuenta, tanto él como su patrón tendrían que rendir cuentas ante las autoridades. El documento respira a control social típico de posguerra.
Taberna Los Gabrieles: El templo del desenfreno con azulejos
Para entender el contexto de este salvoconducto, hay que descender al subsuelo moral de Madrid. Los Gabrieles se inauguró en 1907 en la calle Echegaray 17, detrás de la plaza de Santa Ana.
El nombre venía de los “gabrieles”, los garbanzos del cocido madrileño. No podía ser más castizo.
Durante décadas fue el epicentro de la noche madrileña: punto de reunión de aristócratas aburridos, literatos bohemios, señoritingos, actrices en busca de fama, buscavidas y fulanas con oficio.
Cuando cafés y teatros echaban el cierre, las luces de Los Gabrieles seguían encendidas. Era un afterhours donde la moral se quedaba en la puerta.
 |
| Se les llamaba "Gabrieles" a los garbanzos del cocido madrileño. |
En una época sin pantallas ni luces de neón, el espectáculo estaba en los muros: cerámicas policromadas que mostraban ninfas, campesinas y otras alegorías de la abundancia carnal.
Varias bodegas —Anís del Cisne, La Gitana, Marqués del Mérito— financiaron los murales a cambio de publicidad. El resultado fue un collage entre lo costumbrista y lo erótico que, con el tiempo, se convertiría en la Capilla Sixtina del azulejo madrileño.
En la primera planta, el comedor “de las provincias” exhibía vistas de ciudades españolas. Pero el alma del local estaba en el sótano, en los reservados donde se gestaban las auténticas orgías de la modernidad castiza.
* * *
—Otra media de vino y unas aceitunas para entretener la gusa.
Volvía el camarero y la puerta se cerraba tras él.
Después... ¡el diluvio!”
* * *
Actrices consagradas y aprendices, coreógrafas, amantes, toreros y poetas cruzaban esas puertas. A menudo tardaban una eternidad en servir la cena, pero nadie iba allí por el menú. El objetivo era olvidar el reloj y las jerarquías.
Reyes, dictadores y toreros: la fauna del lugar
Por los reservados de Los Gabrieles pasó medio siglo de historia española sin filtros.
Se cuenta que Primo de Rivera buscaba allí alivio a la soledad del poder; que Alfonso XIII, fiel a la tradición borbónica, flirteaba con plebeyas entre copas; y que un joven Franco, durante la campaña de Marruecos, se dejó caer por curiosidad más que por devoción tabernaria.
Los toreros Belmonte, Manolete y el Gallo celebraron triunfos en un reservado circular decorado como plaza de toros —burladeros incluidos—, donde emulaban sus faenas con bellas señoritas y cantaor de fondo.
El local, aunque no ofrecía espectáculo programado, mantenía su propio cuadro flamenco.
 |
| Sala torera, antes de su restauración. (Foto de Lorenzo Alonso Arquitectos) |
El salvoconducto de 1939 confirma que la miseria de la posguerra no impidió que taberna siguiera abierta. Pero el esplendor no duraría mucho.
A finales de los cincuenta, el ambiente cambió de la bohemia al arrabal. Drogatas, macarras, legionarios de permiso, chulos y demás gente de mal vivir degradaron la zona. Desaparecieron los azulejos de la fachada y Los Gabrieles acabó como prostíbulo con madame.
Hubo que esperar a los años ochenta para que recuperara su aire flamenco, sirviendo finos y jamón ibérico en reservados con reserva previa.
Cerró definitivamente en 2004.
Epílogo: el silencio del jolgorio
Durante la burbuja inmobiliaria, una constructora compró el edificio con la intención de convertirlo en apartamentos de lujo.
Los murales se salvaron gracias a su protección municipal, restaurados bajo la vigilancia de arqueólogos.
Luego llegó la crisis del ladrillo, y con ella otro tipo de ocupación: el movimiento okupa por la vivienda digna tomó el edificio y celebró allí asambleas.
Hoy, el local permanece cerrado y en venta. Las ninfas cerámicas siguen allí, inmóviles, testigos de un siglo de madrugadas y excesos.
 |
| Imagen actual del local en Google maps. |
Un papel arrugado, fechado en 1939, basta para recordarnos que hasta la noche necesitaba permiso para existir.








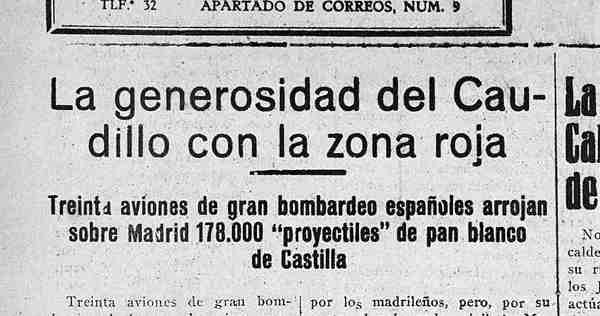
Comentarios
Publicar un comentario